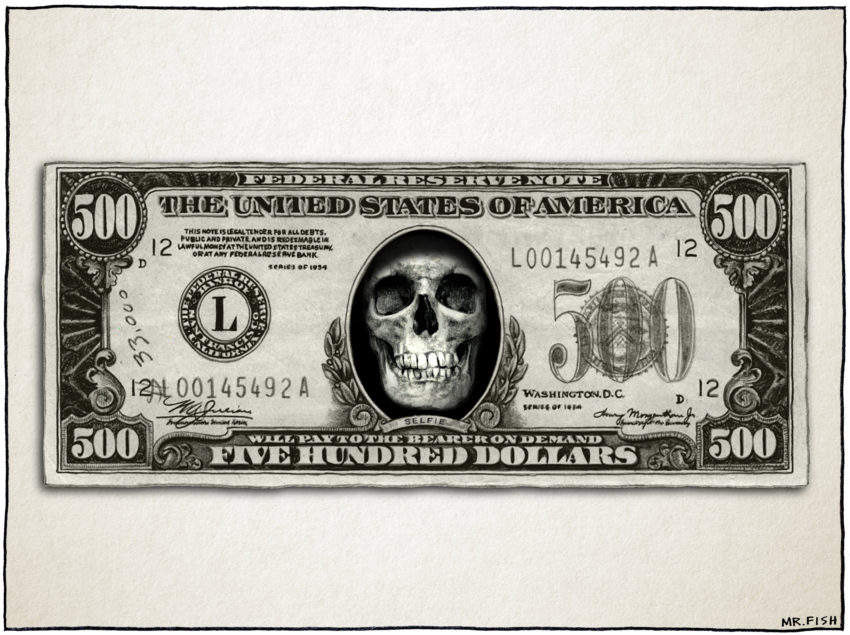El neoliberalismo como
teoría económica siempre fue un absurdo. Tuvo tanta validez como las ideologías
que gobernaron del pasado: el derecho
divino de los reyes o la creencia en el Übermensch
(el “súperhombre”) del fascismo. Ninguna de sus tan aclamadas promesas fueron
remotamente posibles. Concentrar la riqueza en manos de una élite oligárquica
global (ocho familias tienen ahora tanta riqueza como el 50 por ciento de la
población mundial), mientras se demuelen los controles y regulaciones
gubernamentales, lo que siempre crea una desigualdad de ingresos masiva, le da
poder a los monopolios, alimenta el extremismo político y destruye la democracia.
No se necesita recorrer las 577 páginas de El Capital en
el siglo XXI, de Thomas Piketty, para hacerse una idea. Pero la
racionalidad económica nunca fue el punto. El punto era la restauración del
poder de clase.
Ilustración de Mr. Fish en TruthDig.
Como ideología dominante, el neoliberalismo
fue un éxito brillante. A partir de la década de 1970, sus principales críticos
keynesianos fueron expulsados de la academia, de las instituciones
estatales y las organizaciones financieras como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial; también se los excluyó de los medios de
comunicación. Cortesanos aplicados e intelectuales presumidos como Milton Friedman
fueron insertados en lugares como la Universidad de Chicago y recibieron
plataformas prominentes y fondos corporativos lujosos. Desde allí diseminaron
el mantra oficial de teorías económicas desacreditadas y marginadas
popularizadas por Friedrich
Hayek y la escritora de cuarta Ayn
Rand. Una vez que nos arrodilláramos ante los dictados del mercado y
levantáramos las regulaciones gubernamentales, recortáramos los impuestos para
los ricos, permitiéramos el flujo de dinero a través de las fronteras,
destruyéramos sindicatos y firmásemos acuerdos comerciales que enviaban puestos
de trabajo a las explotaciones en China, el mundo sería un lugar más feliz,
libre y rico. Fue una estafa. Pero funcionó.