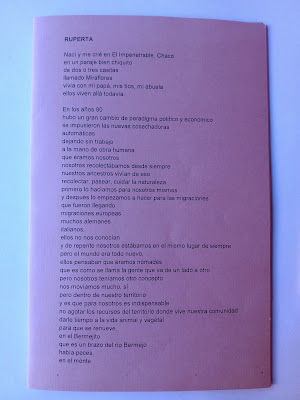“Ya no tengo ni
querencia/ Y las leguas no me espantan,/ Porque no hay pa’ los que
cantan/ Más pago que el de la ausencia”
Osiris Rodríguez Castillos, “Décimas
a Jacinto Luna”.
El 19 de diciembre de 2015 mi hija me mostró el que
sería su discurso de despedida en el acto de colación de la primera promoción
del Instituto Politécnico Superior que
recuperaba la formación industrial que le arrebatara el menemismo. Y que iba a
renacer con el régimen macrista instalado en las elecciones de ese año.
Como fui también educado en una
escuela industrial, lo mismo que los abuelos de mi hija –en especial, su abuelo materno fue alumno
del Politécnico y, mientras ella cursaba los primeros años, él era aún docente
en la Facultad de Ingeniería–, la despedida y el hecho de que le tocara leer
ese discurso nos tenía inquietos, exigidos por una espada que agitaba la
emoción y contra una pared que sostenía el estandarte de la lucidez.
Después de ensayar varios borradores, mi hija
decidió que lo mejor sería sintetizar y acotar su discurso a eso que cabe, si
se quiere, en la expresión de recital “una que sepamos todas”, es decir, un
discurso que de algún modo rescataba ese espíritu de comunidad que comenzaba a
disolverse y, a la vez, borraba su firma o, mejor, la unía a una firma común, a
un rastro comunitario que se fusionaba en la letra de un poema anónimo, escrito
en el baño de mujeres por no se sabía quién, que estaba allí antes de que ella
arribara a la escuela y allí permanecería cuando ella se hubiese ido.
“Por
llenar mi vida de tantos amigos/ de toda esa gente que creció conmigo/ porque
este espejo empañado del baño/ nos vio hacernos grandes año tras año/ porque en
cada mesa y en estos asientos/ quedaron sentados los más lindos momentos/
porque en estas paredes bajo los colores/ escribimos los nombres de aquellos
amores./ Por aquellas tardes frías de taller/ compartiendo cosas que no van a
volver/ porque desde estas tarimas me hicieron sufrir,/ me vieron copiar, me
oyeron reír./ Porque seis años te entregué enteros/ y si los tuviera te los
daría de nuevo…” Y así.

Claro,
en su primera estocada el poema esquivó la coraza de mi formación lírica y
buscó el costado sin huesos de mi carne adolescente. Aunque me sorprendió la
imagen del “espejo del baño”, a cuyo costado mismo estaba escrito el poema, y
aquello de que si la narradora “tuviera” los años que se anticipaba a extrañar
en el escrito, se “los daría de nuevo”: había allí una pérdida ya vivida, el
augurio residual de la misma pérdida que cristalizaba en los objetos de los que
se despedía: la mesa, los asientos, las tarimas, el espejo. Se necesita cierta
osadía para dejar por escrito eso: tratar de atrapar aquello que está a punto
de perderse con la promesa de algo que no encontraremos. En fin, para estas
cosas existe la escritura.
Un
lustro más tarde, el jueves pasado, mi hija nos comunicó con emoción que sabía
al fin quién había escrito aquel poema, que ella misma había leído desde el
primer día que ingresó al Poli en el baño de mujeres, y con el que también anticipó
durante seis años su conmovida despedida de la escuela. Nos envió
un enlace a una red social en la que vimos a Paula Marull posando contra la
pared donde estaba el poema, escrito a fines de 1991, cuando la autora estaba a
punto de egresar.
“El
último día del último año de clases –escribió Paula Marull en la entrada de la
red social–, fui al baño de mujeres, me trepé a uno de los taburetes que
hacíamos en carpintería y lo escribí en la pared justo al lado del espejo donde
ya nos delineábamos, con la misma letra que terminábamos teniendo todos en el
industrial. No lo firmé. Me limité a dejarlo ahí para que se lo lleven los
años. Quería que las paredes lo absorban como el filtro solar que le pongo a
mis hijas. Fui cobarde. Muchas veces me impulsó a escribir la cobardía. Sé que
si hubiera hablado más, enfrentado más, confrontado más, hubiera escrito menos.
“Hace
unos días me contactaron x Ig: “soy una egresada del Politécnico de Rosario y
necesitamos por pedido del actual director dar con la autora del poema que aún
hoy está escrito en la pared del baño de chicas, y todo lo que pudimos
conseguir es saber que fue escrito por la promoción 91... Si tenés algún
dato para aportar te lo agradeceríamos”.
“Para
mi sorpresa al poema también le habían pasado muchas cosas en estos años. Lejos
de quedar huérfano, fue adoptado por 30 generaciones de mujeres que, como
nosotras, se refugiaban en el baño y le reforzaban el fibrón cuando se
borroneaba, lo reescribían cuando el baño se pintaba y lo recitaban en las
tarimas cuando egresaban.
“El
Poli dejó de ser un colegio con 5 mujeres por división y este año deberán hacer
una reforma en el baño que va a afectar la pared donde se aferró el poema como
una hiedra y quisieron homenajearlo.
“Este
fin de semana viaje a Rosario para entrar al baño de mi escuela después de 30
años pensando lo mismo que el día que lo escribí, ‘no tengo que llorar’. Volvió
a ser imposible.”
Paula
Marull: no puedo dejar de leer en ese apellido lo que escribió
Ernesto Inouye sobre otro Marull, Facundo, un rosarino errante que es parte
del panteón poético de la ciudad y hoy puede leerse gracias al trabajo de la
Editorial Municipal de Rosario (EMR).
Según
me dice Paula en un mensaje de wasap, no tiene claro si hay o no un
parentesco con Facundo. Según Inouye, que interrogó sus fuentes dentro de la
familia del poeta investigado para el volumen de su obra completa, el vínculo
familiar es muy distante: “Resuelto el tema genealógico –me escribe también por
wasap–. El bisabuelo de Facundo Marull era hermano del tatarabuelo de
las mellizas [Paula y María]. Un parentesco bastaaante lejano.”
Pero,
me digo, a fin de cuentas no estoy buscando parentescos más allá de unas
palabras y un apellido sino, como
dijo el poeta, “lo que se cifra en el nombre”.
Errancia
En
2019 la EMR publicó la Poesía
reunida de Facundo Marull en su colección Mayor, donde agrupa
a esos poetas que, en la historia reciente, de algún modo registraron los modos
de nombrar y aludir al Rosario de su época (están desde Felipe Aldana a
Francisco Gandolfo). Ernesto Inouye
fue no sólo el prologuista, sino el encargado de la investigación que llevó a
reunir los versos, la biografía y la obra del poeta, que se reduce a dos libros
publicados al promediar los 40, en Rosario, y los 60, en Montevideo.
A
principios del año pasado, Inouye escribió
en El Cocodrilo –la revista de Letras que incorpora tecnología e
hipervínculos a la literatura vernácula– una crónica de su periplo en pos de
datos biográficos y parte de la obra periodística de Facundo Marull.
La
conclusión sobre Marull (muerto en 1994, en Buenos Aires, a los 79 años, aunque
en una entrada de su Diccionario de Rosario, el historiador y
coleccionista Wladimir
Mikielevich lo da por muerto a mediados de los 80, según recoge el mismo
Inouye) es que acaso era un hombre, un poeta, una biografía que no quería ser
descubierta: “Desprovisto de bibliografía, tuve que basar la investigación en
entrevistas a gente que lo había conocido o al menos había escuchado hablar de
él, y en tratar de derivar datos nuevos de los pocos que tenía: por ejemplo
leer comentarios en blogs discontinuados y stalkear a los usuarios que
lo nombraban (en viajes al pasado a planetas abandonados como ‘Taringa!’ o la
‘blogosfera’) o no investigar a Marull sino ir hacia esos lugares donde había
olor a Marull, algún personaje, movimiento artístico o político cercano como
para, de alguna manera, ir cercándolo. La falta de información y estudios
previos me obligó a abandonar el mundo de las ideas, e introducirme en el
asistemático, múltiple y polivalente mundo real, la materia prima de los
detectives y los comerciantes, y a partir de los rastros del Marull de carne y
hueso intentar reconstruir su vida y después intentar descifrar su poesía
singular”, escribe Inouye.
Nacido
en Rosario, de una familia “aristocrática”, donde las comillas pueden leerse
como: una familia vasta y con historia –hay una calle Mariano Marull en
Alberdi, en Rosario– que no necesariamente significa rica, Facundo Marull
eligió la errancia, nunca tuvo una casa e invirtió sus ingresos en motos que lo
alejaban de las propiedades y la historia que podrían legarle un apellido y una
pertenencia.
Beatriz Vignoli, en
una nota publicada en un
diario local, traza una genealogía de Marull y la vanguardia, que también
se dibuja en la semblanza de Inouye: el autor que escapa de sí mismo y
construye con su ausencia una obra que habla de él en silencio.
Paula
Marull, actriz y dramaturga excepcional, quien hace treinta años dejó el
Politécnico y no volvió a ingresar hasta el fin de semana pasado (lo dice en
ese fragmento tomado de una red social y vuelve a decirlo en un audio de wasap), también
narra en este conmovedor texto publicado en un diario porteño que su padre,
cuando se separó de su madre y dejó la casa de Fisherton, era un nómade que la
llevaba a ella y a su hermana por los patios y las casas de sus amigos en un
recorrido afectivo que parecía sortear cualquier ambición de propiedad. Allí
están Paula y su hermana deambulando y jugando con juguetes ajenos por las
propiedades de rosarinos célebres como Roberto Fontanarrosa y otros cuya
celebridad conocimos en los 80-90 a través de sus marcas, como la tradicional
disquería Tal Cual.

Pero
esa errancia, ese nomadismo emocional, esa cualidad de ausentarse y seguir
“hablando”, contándole cosas a un tiempo que es nuestro a costa de perderlo, es
también lo que está en el poema de Paula Marull que permaneció anónimo durante
treinta años.
Hay
algo “fantástico” –por el modo en que cierto orden parece subvertirse– en esta
operación temporal que practican los Marull –el padre de Paula, según ella lo
recuerda, el lejano Facundo y ella misma–: despliegan una rara operación que
descoloca los estándares sucesivos de la temporalidad. Con su ausencia, Facundo
Marull hace de su obra una contemporaneidad suspendida; con su anonimato, el
poema del Politécnico se anticipa a las voces de aquellas que leen allí lo que
Facundo Marull no tuvo, una pertenencia.
Leí
una vez este tipo de “operación” en El
fin de la aventura, de Graham Greene, donde Sarah Miles, esposa
adúltera, ya muerta, se aparece en el sueño febril del hijo del señor Parkis,
el detective que contrató el amante de Sarah para seguirla. El niño Parkis
vuela de fiebre. “Apendicitis”, ha dicho el médico. Su padre le teme a la
operación de su hijo y lo mantiene en cama. El joven lee un libro que
perteneció a la infancia de Sarah. En su sueño, Sarah se le aparece y le palpa
el lado derecho del vientre. Luego, anota algo en el libro que está en la
mesita de luz. Al despertar, el niño observa en la primera página del libro que
había estado leyendo una anotación que no había descubierto. Allí Sarah, de
niña, había anotado: “Una vez que estuve enferma me dio este libro mamá/ Si
alguien me lo robara Dios lo castigará/ Pero si enfermo te encuentras/
Consérvalo y léelo mientras”.

El
tema del sueño, como anticipación o, como en el caso de El fin de la
aventura, como visión, lleva al tema del tiempo. Claro que el mismo Greene
señala el asunto en su ficción y pone en boca de un sacerdote la siguiente
reflexión: “San Agustín se preguntaba de dónde venía el tiempo. Decía que venía
del futuro, que aún no existía el presente, que no tenía duración e iba al
pasado que había dejado de existir. No me parece que estemos en condiciones de
comprender el tiempo mejor que un niño”.
Pero,
además, El fin de la aventura es quizás el más explícito homenaje de
Greene a Léon
Bloy. No sólo una cita de El alma de Napoleón inaugura la novela, en
la trama del episodio narrado puede leerse también aquella otra observación de
los diarios de Bloy sobre el tiempo: “Los acontecimientos no son sucesivos sino
contemporáneos, de manera absoluta; contemporáneos y simultáneos, y es por esta
razón por la que puede haber profetas. Los acontecimientos se despliegan bajo
nuestros ojos como una tela inmensa. Sólo es nuestra visión la que es
sucesiva”.
Esa
metamorfosis temporal, estimo, es ni más ni menos la que opera en el poema de
Marull en el baño del Politécnico y en el nomadismo del poeta rosarino, la
contemporaneidad de una visión que vuelve al tiempo una dimensión particular,
propia, capaz de ser habitada por todos aquellos que en un momento descubren
que sólo la sucesión es ilusoria, que la errancia y el despojo es también un
territorio solidario que permite a otros apropiarse de eso que siempre parece
escaparse.
---><---
Si no reparaste en los enlaces
que están en el texto, acá está el listado de notas y escritos aludidos sobre
los que se construyó este texto:
En FB Paula Marull cuenta su
reencuentro con el poema que escribió en el baño del Politécnico treinta años
después: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158141585953277&id=597848276 (de aquí también fueron tomadas las tres fotos de ella y su hermana María que ilustran esta entrada).
En Página 12 Paula Marull escribe
sobre "Pedro Navaja" y recuerda a su padre: https://www.pagina12.com.ar/292221-pedro-navaja-de-ruben-blades