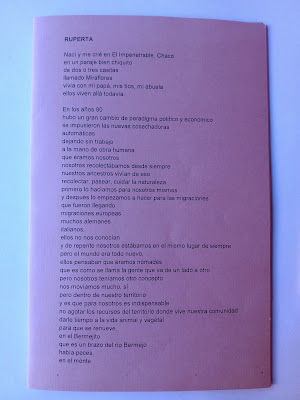Varias veces le pedí a mi esposa colaboraciones para Cultura sobre su tema de estudio (el juego, la infancia) y varias veces me comuniqué con Graciela Montes por distontos motivos —desde una nota sobre Boris Spivakov hasta alguna opinión suya. En esta nota, publicada el 23 de diciembre de 2002, mi esposa entrevista a Montes.
Foto de Télam.
En Doña Clementina Queridita, la Achicadora, uno de los cuentos de Graciela Montes, una señora muy afecta al uso de los diminutivos, reduce a centímetros todo lo que nombra, personas y cosas que provisoriamente alojará en los compartimentos de una huevera. Las palabras tienen poder, son un escudo, una flecha, un boleto a otros mundos, son el objeto mágico de la literatura de Graciela Montes.
Inventora de universos maravillosos, parece no haber olvidado como se veía y escuchaba el mundo cuando no superábamos en altura el ombligo de los “grandes”.
Como escritora de literatura para niños y jóvenes, tiene más de treinta libros publicados y es una referencia ineludible en la reflexión sobre infancia, educación y literatura infantil. En sus ensayos La frontera indómita y El corral de la infancia, reeditado en el 2001 por el Fondo de Cultura Económica, ofrece una visión muy diferente de los discursos remanidos y políticamente correctos sobre qué es un niño, qué es leer y qué se supone que deben leer los niños.
Creó Libros del Quirquincho y fue miembro fundador de Alija (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina); tradujo, entre otras obras, Alicia en el País de las Maravillas, Los cuentos de Perrault y Huckleberry Finn.
—¿Los niños serían una especie de lector ideal, por el asombro con que miran lo que para el adulto es chata realidad?
—Sin duda, los chicos tienen una mayor disponibilidad, están más disponibles al asombro, también a la actividad exploratoria, de recolección de pequeños indicios. Eso no significa que los adultos no puedan recuperar o conservar, y también desarrollar, esa posibilidad de sentirse interrogados, perplejos. Las sucesivas lecturas, en realidad, si siguen siendo lecturas, deberían servir para volver más sutil, más astuta, más amplia y compleja esa actividad inicial de interrogación y construcción de sentidos. Es posible que la educación consista en eso.
—¿Los niños tienen una particular manera de tratar con las palabras?
—Creo que sí. El lenguaje es mundo. Forma parte de esa materialidad, esa presencia sensible y bastante indiscriminada todavía del mundo que tenemos en los primeros años. Las palabras están ahí, son una presencia en medio de muchas otras extrañezas, un poco animales, como bichos, pero al mismo tiempo como mascotas. Un escritor conserva de alguna manera esa sensación de materialidad, incluso esa violencia en relación con el lenguaje. Como está siempre cotejando con el lenguaje, entreverado con el lenguaje, es natural que el lenguaje siga inquietándolo, seduciéndolo y desafiándolo, porque nunca deja de ser un extraño. Para escribir un cuento en el que las palabras se vuelven cosas, o incluso fuerzas poderosas, como sucede en Irulana y el ogronte, me bastó con magnificar esa sensación que siempre tengo.
—¿Qué define para usted el carácter infantil de la literatura?
—Es difícil determinar dónde está lo “infantil” de la literatura, ya que se trata de conceptos históricos, dinámicos. Hay una condensación, una economía y una sencillez. Por lo general. También puede haber –muchas veces hay– fórmula, cliché, tradición férrea, miedo a la innovación, que sería la contraparte no tan bonita ni rutilante de esa sencillez. Gianni Rodari decía que se podía escribir una pieza para toda una orquesta o para unos pocos instrumentos. El mandato de la sencillez parece estar ahí, a la cabeza. Pero por supuesto hay otras marcas: ciertos universos semánticos y no otros (algo que cambia con los tiempos), una presencia más señalada de los cuerpos (también del cuerpo del narrador), etc.
—¿Cuáles son esos universos semánticos y sus variaciones en el tiempo?
—Los hay muy establecidos en la literatura infantil de Occidente (que es un invento bastante reciente, no hay que olvidar, comienza en el siglo XVIII y se consolida en el XIX) como ser el “mundo mágico de las hadas, enanos, elfos, príncipes y princesas, hechiceros, brujas”, etcétera, que después dejó lugar, al menos en parte, al “mundo de los superhéroes” en los que aparece la ciudad moderna; otro recurrente es el “mundo cotidiano/doméstico de los niños” (que supone ciertos recortes, ciertos énfasis, muchas veces vinculados con la obediencia y la desobediencia al adulto), suele ser la variante más “colonizadora” por parte del adulto. Pero hay también un folklore muy interesante, y de signo bastante diverso, por lo general popular, de raíz más vieja que la literatura infantil deliberada, al menos medieval, que dibuja otros universos semánticos, por ejemplo el “escatológico”, también el “disparatado”.
Pero, volviendo a la pregunta anterior de qué caracteriza a la literatura infantil, diría que sobre todo es una cierta clausura, la idea de que se está ingresando a “un mundo” aparte, que a veces es una historia (que construye un mundo en sí mismo) y muchas veces son personajes o colecciones o series. Un mundo con reglas que a nadie asombran allí dentro. Por eso un chico puede “jugar a” eso que estuvo leyendo. En la literatura adulta también hay un tránsito, mundos conjeturales, por supuesto, ficción, pero por lo general no tienen esa marca de clausura y de diferenciación tan fuertes, me parece. En todo caso, la cuestión de qué es lo que hace “infantil” a un cuento “infantil” es algo que debería ser investigado en serio.
—¿Cómo se pueden favorecer verdaderos espacios de lectura y escritura para los niños?
—No es una pregunta que se pueda responder de una única manera. La lectura es una posición, y se puede adoptar de maneras muy variadas. Se puede leer un cielo estrellado. También se puede leer un tacho de basura. Se puede “leer” la televisión, cosa que sería muy sano hacer, cuanto antes. El mundo social, los gestos, las conductas... Y por supuesto se pueden leer cartas, diarios, revistas, pantallas, libros, imágenes.
—¿Y con respecto a la escritura?
—Tampoco hay una única manera de “escribir”, de “decir” en palabras, con pretensión de sentido y además con pretensión de perduración, de marca. La escritura no debería separarse del deseo de decir. A veces los talleres literarios lo hacen, otras veces no. Escribir es siempre dejar una marca, en ocasiones eso se olvida y se insiste en un aspecto trivial de la escritura, una escritura indiferente, que al escritor no lo toca. Y sin embargo la escritura está siempre entre lo que uno tiene para decir y lo que uno tiene para callar, pero no en otro lado. A veces me asusta que los jardines de infantes se afanen tanto porque los chicos “escriban un cuento”, o incluso una novela (esto es algo que oí decir), no parecen registrar que los niños pequeños cuentan sus historias a su manera, cuando juegan, ésa es su “escritura”. Está mucho más cerca el juego (que es sutilísimo en los niños) de lo que después vamos a llamar literatura, que esos “libros”, que tienen por lo general una exagerada mediación del adulto (y de los clichés de los adultos), con lo que corren el riesgo de perder todo sentido y convertirse en simulacros. Si se quiere favorecer la lectura, habría que favorecer la actitud de perplejidad, de interrogación, por un lado, y de audacia, de exploración y también de coherencia por otro. Leer y escribir vienen siempre juntos. Ocasión de leer o de que a uno le lean, lecturas variadas, punzantes, memorables, útiles, una mezcla constante de familiaridad y desafío, ojo crítico, desmonte de los prejuicios, curiosidad, insatisfacción incluso son buenos estimulantes.
—¿Qué es lo que no han perdido, o lo que recuperan los adultos que siguen en sintonía con el mundo infantil a través de su obra?
—Supongo que lo que se conserva es sobre todo el “extrañamiento infantil”, esa sorpresa, esa disponibilidad. Es posible que se pierda parte de la ironía adulta, o que se recorten algunas exploraciones (por ejemplo, dar cuenta del poder real, histórico, del mundo, o de la corrupción del Estado o de la propiedad de los medios de comunicación). Desde una óptica infantil sería algo difícil, salvo que se simplifique todo y se lo vuelva demasiado alegórico y maniqueo, que por cierto es lo que hacen muchos, ¡y no son niños ni tienen la disponibilidad de los niños!
—¿Podría hacer algunas sugerencias para incorporar a una biblioteca infantil?
—Hacer un listado sería cosa de nunca acabar. Lo mejor para una biblioteca es tener al frente a un buen bibliotecario, él es el que sabe hacerse de un acervo, el mejor para sus lectores. Con todo, ahora que viene el verano, me permito sugerir Huckleberry Finn, de Mark Twain. Es mejor leerlo al aire libre y, si es posible, cerca del agua.
De corrales a tranqueras
El corral de la infancia
Nueva edición revisada y aumentada
Graciela Montes
Fondo de Cultura Económica, Espacios para la lectura
México, 2001
145 páginas
por Mariela Mangiaterra
Pulgarcito y sus hermanos, perdidos en el bosque, golpean las puertas de una casita. La mujer que los atiende los conmina a irse tras informarles que es la casa de un ogro come-niños. Pulgarcito le contesta: “Si usted no quiere aceptarnos en su casa es seguro que esta misma noche nos comen los lobos del bosque y, siendo así, preferimos que sea el señor el que nos coma”.
No hay como un buen ogro para comprender la infancia, dice Graciela Montes, porque la figura del ogro revela la asimetría, sobre todo de poder, que hay en la relación niño-adulto.
El ogro hace de guía en el recorrido por la historia de la infancia, que va desde el rapto y la matanza hasta el exceso de cuidados, vigilancia y asfixia.
El Lazarillo de Tormes, Alicia, de Lewis Carroll, y Bart Simpson: tres posibilidades de ser niños, según los modos legitimados por la cultura en diferentes épocas.
Es al menos curioso que Montes, que elige definir un aspecto de la relación de los adultos con los niños en términos de colonización, haga a la vez el elogio de esa literatura infantil que no escatima en la proliferación de brujas, monstruos y otros seres fantásticos.
Así, en El corral de la infancia, una serie de ensayos publicados por primera vez en 1990 y reeditados con nuevos textos el año pasado por el Fondo de Cultura Económica, Graciela Montes desmenuza aquella aparente paradoja, al reivindicar una tradición de la literatura infantil que ha sido censurada, entre otras cosas, por ser una estrategia para dominar a los niños a través del miedo.
La literatura “de corral” es el resultado de todos los cercamientos que se han instaurado desde la cultura para proteger “la dorada infancia”, fijando cuáles son las dosis adecuadas de fantasía y realidad que convienen a los niños.
El río de la literatura, con su potencia de situar al lector (aún el infantil) frente a otras perspectivas, otros descubrimientos, haciendo lugar a los monstruos y las verdades, corre entre dos pesados desfiladeros. Por un lado el del “realismo mentiroso”, donde la muerte, la historia y la sexualidad son suprimidas o disfrazadas hasta el extremo de la inconsistencia y, por otro, el del “sueñismo divagante”, como colección de fantasías estereotipadas de las que se vuelve tranquilamente y sin consecuencias al caer en la cuenta de que sólo se trataba de un sueño.
Como exponentes de la literatura infantil que ha sabido esquivar impedimentos o saltar tranqueras, con sus buscas textuales, con sus innovaciones, sus rupturas de tradiciones del género, en El corral de la infancia hay un homenaje a la obra de Charles Perrault, Hans Christian Andersen y Lewis Carroll.
Al hacer un repaso de las marcas que la historia va inscribiendo en la construcción de la infancia, como respuesta propia de cada época a la pregunta ¿qué es un niño?, la autora releva avances y retrocesos, viejos tabúes y corrales nuevos de los que son objeto los infantes y responsables los adultos.
Esta reedición del Fondo contiene nuevos ensayos que suplementan y actualizan la edición original de Libros del Quirquincho.