¿La rebeldía se volvió de derecha?, pregunta Pablo Stefanoni en su libro –una cartografía de la nueva reacción frente a una izquierda que perdió su dimensión emancipatoria. Sí, claro. ¿Y entonces?
Si hay una novedad en la escena política argentina es que hoy existe un sector político que se reivindica de derechas, que aborrece la justicia social –a la que considera un saqueo que le quita dinero a los exitosos para repartirlo entre inútiles– y se burla de la corrección política del progresismo, los feminismos y muchos discursos que hasta hace muy poco estaban a la vanguardia de la movilización social.
Si bien esta derecha radicalizada es estridente, su impacto político está aún por verse. La encarnan figuras como Javier Milei o la presidente del partido gobernante hasta hace dos años, Patricia Bullrich, en cuyo nombre tiene incluso una agrupación de seguidores LGBT conocida en Twitter como La Put0 Bullrich.
Aunque la ultraderecha no ganó todavía elecciones en Europa, tiene ya representantes en la inmensa mayoría de los congresos nacionales y su presencia transforma la discusión pública sobre política. De hecho, la ganadora de las elecciones para alcalde de Madrid fue Isabel Díaz Ayuso, quien pertenece a un partido tradicional (el Partido Popular), pero consolidó su caudal electoral al adoptar el discurso de ultraderecha de la organización fascista Vox.
Cómo nació este fenómeno, cómo se multiplicó en las redes y cristalizó en figuras presidenciales como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o Boris Johnson en Gran Bretaña, es lo que cuenta, a groso modo, ¿La rebeldía se volvió de derecha?, que lleva como subtítulo: “Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio)”, de Pablo Stefanoni, que tiene en tapa una curiosa ilustración con la sigla LGBT resignificada: Liberty (libertad), Guns (armas), Beer (cerveza), Trump que acaso se explica en el capítulo 4, bajo el título: “El discreto encanto del homonacionalismo”.
Si bien todos coinciden en que ése tipo de militancia que exacerba el odio y expresa a boca de jarro las ideas despreciadas por el progresismo más rampante es algo que prolifera en internet, la duda es qué fenómeno no es siempre y también algo que sucede en internet. Claro que el estallido chileno de 2019 no hubiera desembocado en la paliza electoral de la derecha en 2021 si todo ese descontento hubiese sido sólo virtual. Pero también es cierto que el desmadre de violencia racial, política y social que se desencadenó en Estados Unidos antes, durante y sobre el final de la presidencia de Donald Trump nació de internet y, sobre todo, de sitios recónditos de la web, desde espacios de interacción entre gamers, las redes más reducidas como 4chan e, incluso, las más públicas como Twitter, Reddit, YouTube o el mismo WhatsApp, como bien lo cuenta Stefanoni en su libro.
¿La rebeldía se volvió de derecha?, claro está, es un gran y necesario mapa de estas cuestiones, además de un diagnóstico de una batalla que se juega en el terreno cultural o el soft power, ese territorio simbólico que le permite decir hoy a figuras políticas como Javier Milei o toda suerte de militantes de Juntos por el Cambio que aquellas opciones que los enfrentan son “soviéticas” o “comunistas” –incluso un edil rosarino que fue vocero de un ex gobernador que inundó su ciudad adujo que estatizar el deteriorado sistema de transporte de la ciudad era “soviético”.
Las democracias liberales que conocemos están lejos de haber superado los devastadores problemas de la desigualdad, mientras la prensa comercial discute los ingresos de los trabajadores y aquellos asistidos por planes sociales –como escribía Lenin en los años 20–, nunca se cuestionan las ganancias exorbitantes y depredadoras de los grandes capitales. Asimismo, un progresismo hipercrítico señala la falta de progresividad en los impuestos, el deterioro de los salarios y el mal infligido por el “neoliberlismo” sin hacer estridente ninguna propuesta emancipadora. En cambio, la idea de futuro que sobreviene es la que fulgura como la realización de la pesadilla de la ciencia ficción –y ni siquiera ese género que tiene entre sus visiones más sublimes a Stanislav Lem, Philip K. Dick, J.G. Ballard o Cordwainer Smith, sino las películas más o menos de taquilla de los últimos años– y ofrece en sus distopías más cercanas el reemplazo del hombre por la máquina, el mundo occidental convertido en un desierto con ciudades doradas para la élite o la guerra permanente de todos contra todos, como en el apocalipsis zombie que actualizó la pandemia.
Cuando Stefanoni escribe en su libro poshumano –“la neorreacción puede funcionar como un sistema de alerta temprana de cómo podría ser una futura derecha antidemocrática y un capitalismo autoritario e incluso ‘poshumano’”– acaso debamos leer posoccidental, ese sistema de valores que observa en el derrumbe de la democracia –como sistema de vida que permitía, ni más ni menos, lo que Raúl Alfonsín vino a prometer con su arenga: con la democracia se come, se educa, se cura, etcétera– el desierto de lo político, la disolución de lo común y la transformación de la ciudad –la polis– en un campo minado.
Escribe el autor: “Parte de este sustrato etnocivilizatorio de la noción de ciudadanía declinará en una serie de teorías conspirativas –obsesionadas con la demografía– que sostienen que hay en curso un ‘gran reemplazo’ de la población europea y de ‘su’ civilización por diferentes grupos no blancos, especialmente arabo-musulmanes. Muchas de estas ideas –de forma asumida o no– están detrás de los ‘sentidos comunes’ creados por los nacional-populistas a lo largo y ancho de Europa… y más allá”.
Entre las razones de este descrédito de la democracia y sus valores, Stefanoni cita al historiador Enzo Traverso: “ha mostrado cómo el auge de la ‘memoria’ de los últimos años, con incidencia en el mundo académico y político, ha ido en paralelo con otro fenómeno: la construcción de los oprimidos como meras víctimas del colonialismo, de la esclavitud, del nazismo, etc. De esta forma, la ‘memoria de las víctimas’ fue reemplazando a la ‘memoria de las luchas’ y modificando la forma en que percibimos a los sujetos sociales, que aparecen ahora como víctimas pasivas, inocentes, que merecen ser recordadas y al mismo tiempo escindidas de sus compromisos políticos y de su subjetividad. Como señala Traverso, ‘el siglo XX no se compone exclusivamente de las guerras, el genocidio y el totalitarismo. También fue el siglo de las revoluciones, la descolonización, la conquista de la democracia y de grandes luchas colectivas’. Adolph L. Reed Jr., que enseña y escribe sobre temas políticos y raciales, lanzó una provocación al decir que los progresistas ya no creen en la política de verdad sino que se dedican a ‘ser testigos del sufrimiento’”.
Efectivamente, “la rebeldía se volvió de derecha”. Me basta con pensar en los amigos con los que mi hijo atraviesa el confinamiento, adolescentes vitales y generosos, de 13, 14 y 15 años que venden software y sobrantes de su infancia en redes sociales, en sitios de compra y venta, que usan Ualá y organizan torneos gamers para hacer esa diferencia de dinero que no pueden proveerles sus padres. Niños que se hicieron grandes en la pandemia y aprendieron que no quieren ser víctimas ni testigos del derrumbe de sus familias. Que no saben de historia ni les interesa porque el futuro que les ofrece Milei y sus secuaces está lleno de promesas y, sobre todo, la promesa de deshacerse de ese mundo que nunca llega que mamaron desde niños. Capaces de señalar mi “homofobia” –¡o my, a su edad ni siquiera podía concebir esa palabra!– en un chiste pero incapaces de distinguir entre justicia social y derechos civiles.
Según reconstruye Stefanoni en ¿La rebeldía se volvió de derecha?, esa “derecha desacomplejada” con la que Milei y Agustín Laje seducen a la generación de mi hijo se nutre de las doctrinas de Murray Rothbard. En el glosario que el autor de ¿La rebeldía se volvió de derecha? deja al final del libro, Rothbard aparece en la entrada “Paleolibertarismo: Corriente creada por Murray Rothbard que combina valores culturales conservadores y la búsqueda de la abolición del Estado y la privatización completa de la vida social, incluso de la justicia y las fuerzas de seguridad. A menudo comparte espacios con las extremas derechas. Promueve un fortalecimiento de instituciones sociales como la familia, las iglesias y las empresas como contrapeso y alternativa al poder estatal (verdadero enemigo de la libertad).”
Por supuesto que el libro de Stefanoni es una genealogía de todo este mare tenebrarum, que los zurdos surcaremos en una odisea desquiciada, pero es también, en sus puntos suspensivos, como el glosario final, que incluye expresiones como SJW (social justice warrior, es decir, quien enfrenta a la justicia social), alt-right (la derecha alternativa), Incel (involuntarily celibate: célibe involuntario) o “marxismo cultural”; es también, decíamos, una puerta de entrada a una lucha que va a darse, en principio, en el lenguaje, que es el hogar de todas las peleas.
Así como los ediles rosarinos más insignificantes de la derecha vernácula recogen y resignifican términos como “soviético” y “libertad”, es de esperar una neolengua (Newspeak, era el término con el que describía George Orwell ese nuevo vocabulario en un totalitarismo futuro–, o una Nadsat, que era en La naranja mecánica –la novela de Anthony Burgess, olvidemos la película–) el antilenguaje que permitía a los violentos protagonistas convertir en eufemismos sus crímenes y violaciones.
Llegados a este punto, me temo, es tan o más importante la tarea de un traductor o un lingüista que la de un ideólogo.



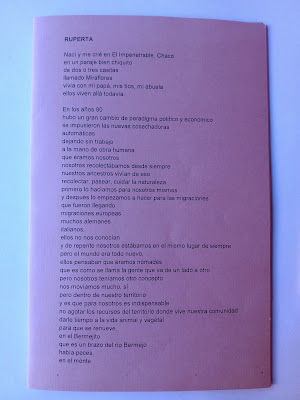








2.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)




